Actividades como la lectura y la escritura preservan la memoria en la vejez

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -
Una investigación reciente, que se publica este miércoles en la edición online de la revista ‘Neurology’, sugiere que la lectura de libros, la escritura y la participación en actividades que estimulan el cerebro a cualquier edad puede preservar la memoria.
“Nuestro estudio sugiere que el ejercicio del cerebro mediante la participación en actividades de este tipo a través de la vida de una persona, desde la infancia hasta la vejez, es importante para la salud del cerebro en la vejez”, resume el autor del estudio, Robert S. Wilson, del Centro Médico de la Universidad Rush, en Chicago, Illinois (Estados Unidos).
Para el estudio, 294 personas fueron sometidas a pruebas que medían la memoria y el pensamiento cada año a una edad promedio de 89 años, además de responder a un cuestionario acerca de si leían libros, escribían o realizaban otras actividades mentalmente estimulantes en la niñez, la adolescencia, la edad media y en su edad actual.
Después de su muerte, sus cerebros fueron examinados en la autopsia para la comprobar los signos físicos de la demencia, como lesiones, placas y ovillos cerebrales. La investigación encontró que las personas que participaron en actividades mentalmente estimulantes de forma temprana y tarde en la vida tenían una menor tasa de deterioro de la memoria en comparación con aquellos que no participaron en estas actividades a través de su vida, después de ajustar por los diferentes niveles de placas y ovillos en el cerebro.
La actividad mental representó casi el 15 por ciento de la diferencia en el declive más allá de lo que se explica por la existencia de placas y ovillos neurofibrilares en el cerebro. “No hay que subestimar los efectos de las actividades cotidianas, como la lectura y la escritura, en nuestros hijos, nosotros mismos y nuestros padres o abuelos”, dijo Wilson.
El estudio encontró que la tasa de disminución de la memoria se redujo en un 32 por ciento en personas con actividad mental frecuente en la edad avanzada, en comparación con las personas con una actividad mental media, mientras que la tasa de disminución de aquellos con actividad no frecuente fue un 48 por ciento más rápida que la de aquellos con actividad media.


 Som un grup que desitja que la malaltia mental sigui reconeguda socialment
Som un grup que desitja que la malaltia mental sigui reconeguda socialment No queremos seguir siendo invisibles !Luchemos contra el estigma!
No queremos seguir siendo invisibles !Luchemos contra el estigma!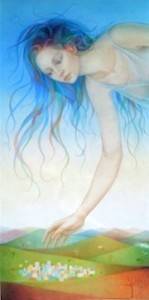
 Foto:
Foto: 