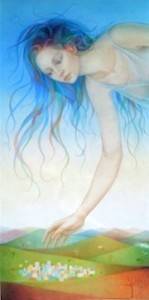Más suicidios que asesinatos
Organización Mundial de la Salud
El próximo 10 de septiembre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) copatrocinan la celebración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, este año con el lema “El prejuicio: una barrera importante para la prevención del suicidio”.
Los expertos en salud mental conocen muy bien que los trastornos afectivos, y sobre todo la depresión, son los que tienen una vinculación más estrecha con este fenómeno. Así, la depresión aumenta 20 veces el riesgo de que se produzca, de manera que, según los estudios de Guze y Robins, y Goodwin y Jamison, hasta un 15% de los pacientes con un trastorno depresivo mayor pueden llegar a suicidarse. Asimismo, se estima que el trastorno bipolar aumenta 15 veces el riesgo, mientras que la distimia es un factor que multiplica el riesgo por 12 respecto a la población general.
Los expertos también saben de otros trastornos mentales que tienen una fuerte correlación con el suicidio. En sus trabajos, Harris y Barraclouh comprobaron que existe 8,5 veces más peligro en enfermos con esquizofrenia, y entre 6 y 10 veces, en los pacientes con ansiedad.
De igual modo, el alcoholismo, y en menor medida otras drogodependencias, es también un factor que multiplica hasta por 6 el riesgo y que actúa como precipitante de las conductas suicidas. De hecho, se estima que el abuso del alcohol es un elemento presente en, al menos, uno de cada tres casos.
Por tanto, una gran proporción de las personas que se quitan la vida padecen enfermedades mentales. Sin embargo, la OMS llama la atención sobre el hecho de que muchos de estos enfermos no reciben la atención psiquiátrica adecuada debido al estigma social asociado con la enfermedad mental y con la ideación y la conducta suicidas. Este estigma, que es un modo de discriminación y que está profundamente arraigado en la mayoría de las sociedades y en muchas familias por diversos prejuicios o por ignorancia, dificulta en gran medida el tratamiento que necesitarían recibir personas con enfermedades mentales y/o pensamientos o impulsos suicidas.
Sin embargo, supone un problema de salud pública de primer orden en todos los países. Según las cifras que ofrece la OMS, el suicidio es la primera causa de muerte violenta en el mundo.
Aunque cueste creerlo, el número de vidas que se pierden cada año en el mundo por suicidio supera el número de muertes por homicidios y el número causado por las guerras, sumados juntos. Por cada dos personas asesinadas, tres mueren por suicidio. Cada año se quitan la vida un millón de personas en el mundo, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos. Y, para el año 2020, las estimaciones de la OMS prevén que la cifra mundial alcanzará el millón y medio. Además se calcula que, cada año, otros 20 millones de seres humanos intentan quitarse la vida. Esto sin contar los accidentes mortales inexplicables y los parasuicidios (conductas de riesgo al volante, autolesiones, sobredosis de drogas, no prevención en el contagio de enfermedades infecciosas…).
Estas cifras ponen de manifiesto la magnitud de este problema de salud pública mundial que demanda ya una respuesta decidida en la que tenemos que estar involucrados todos porque a todos nos afecta.
Lo importante es saber también que en la mayoría de las ocasiones el suicidio se puede prevenir si se establecen los medios de ayuda adecuados, porque casi todas las personas con ideación suicida dan avisos de sus intenciones.
De elperiodicodigital.mx
Fernando Alberca Vicente
06/09/2013
Fuente: Publicado con autorización del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
A través de Roberto Daniel Durán. ¡Gracias!


 Som un grup que desitja que la malaltia mental sigui reconeguda socialment
Som un grup que desitja que la malaltia mental sigui reconeguda socialment No queremos seguir siendo invisibles !Luchemos contra el estigma!
No queremos seguir siendo invisibles !Luchemos contra el estigma!