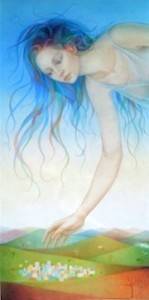Distimia, cuando la melancolía se apodera de la vida
La distimia es una forma leve de depresión. Se podría ubicar al trastorno distímico en un extremo del espectro de la depresión, mientras que el trastorno depresivo más grave se encontraría en el otro extremo.
El término distimia proviene del griego, “humor perturbado”. Las personas que sufren de distimia pueden seguir con sus vidas durante años sin ser tratadas de ninguna manera. A la vista de cualquiera son simplemente personas un tanto abatidas. Sin embargo, la verdad es que se trata de un verdadero trastorno afectivo, y las personas que lo sufren suelen responder muy bien al tratamiento.
¿QUIÉN SE VE AFECTADO?
El trastorno distímico afecta aproximadamente al 1,5 por ciento de la población y al igual que con otras afecciones de tipo emocional, las mujeres se ven ligeramente más afectadas que los hombres.
Es muy importante no confundir un periodo de tristeza concreto con distimia, ya que cualquier persona puede sentirse triste durante alguna etapa de su vida, debido a diferentes razones y ello es normal. Pero para que un estado de melancolía sea considerado como trastorno distímico es necesario que se presente todos los días, a lo largo de dos años, como mínimo.
¿CÓMO SE MANIFIESTA?
Los signos más notorios experimentados por los pacientes distímicos son la tristeza y la melancolía. En general, encuentran muy difícil hallar la felicidad y la satisfacción con las actividades de la vida cotidiana. A menudo tienen una baja autoestima y dificultad en la toma de decisiones.
La fatiga y el bajo consumo de energía también acompañan a este trastorno. Muy a menudo, los patrones de sueño y alimentación también se verán afectados. En relación al descanso, las personas con distimia pueden padecer de insomnio, o bien dormir más de lo común. Y en cuanto a la comida, pueden presentarse episodios de ingesta compulsiva o, por el contrario, una clara inapetencia.
Otra dificultad muy frecuente tiene que ver con las capacidades de memoria y concentración, las cuales pueden verse seriamente afectadas. Tambiénes común que las personas con distimia comiencen a aislarse progresivamente, lo cual en algunas ocasiones puede desembocar en una incapacidad social y hasta en fobia de estar acompañado por otras personas.
¿CUÁL ES SU ORIGEN?
Los investigadores aún no están seguros sobre la causa exacta del trastorno distímico. Si bien puede ser un componente genético, el pensamiento actual parece inclinarse más hacia el aislamiento social, reveses personales, y las situaciones de estrés en curso.
La característica única de la distimia es que más de tres cuartas partes de los pacientes tienen algún otro problema crónico como una enfermedad física, un problema de abuso de sustancias u otro tipo de trastorno psiquiátrico. Los médicos y terapeutas a menudo tienen dificultades para determinar exactamente qué fue primero, la distimia o la otra enfermedad, porque las líneas de inicio son a menudo borrosas.
¿EN QUÉ CONSISTE EL TRATAMIENTO?
Las opciones para tratar el trastorno distímico de inicio conllevan un profundo trabajo con el paciente para determinar las causas subyacentes. Algunas de las modalidades que han demostrado ser eficaces incluyen la psicoterapia y la terapia cognitiva-conductual.
Además existen opciones farmacéuticas para el trastorno distímico, que incluyen medicamentos que pueden brindar una ayuda de importancia a los pacientes con distimia.
En todo caso, hablar de los problemas con el paciente es muy beneficioso y ayuda a disipar cualquier mito que pueda estar albergando, como sentimientos de inutilidad. El tratamiento también se enfoca en que la persona pueda aprender a gestionar sus emociones en forma adecuada.
Además de la terapia individual, la terapia de grupo también ayuda a construir la confianza perdida del paciente y a alimentar sus habilidades de interacción social.
¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS CON LA DEPRESIÓN?
- Una persona con distimia puede llevar una vida bastante normal, a pesar de la tristeza que experimenta. Por el contrario, una persona con depresión no puede hacerlo. Así vemos que la principal diferencia se refiere al nivel de incapacitación que la persona adquiere.
- En la distimia no existe la falta de interés o la capacidad de experimentar placer.
- No se manifiesta agitación, ni lentitud motriz.
- No se producen los pensamientos de suicidio típicos de los cuadros depresivos.
- No hay presencia de ideas recurrentes en torno a la muerte.
Obviamente, un diagnóstico certero solo puede ser elaborado por un psicólogo o psiquiatra debidamente calificado. Por lo tanto, si crees que puedes estar sufriendo de distimia, o bien conoces a alguien en esa situación, lo más recomendable es buscar ayuda profesional lo antes posible, pues la distimia que no se trata puede derivar en una depresión, trastorno que sí puede presentar consecuencias de mayor gravedad.
De lamenteesmaravillosa.com
Escrito por Paula Aroca el 8 de julio de 2013


 Som un grup que desitja que la malaltia mental sigui reconeguda socialment
Som un grup que desitja que la malaltia mental sigui reconeguda socialment No queremos seguir siendo invisibles !Luchemos contra el estigma!
No queremos seguir siendo invisibles !Luchemos contra el estigma!